CAPÍTULO 1
DESDE SIEMPRE
El ser humano, a lo largo de la historia, ha dejado continuamente su huella escrita. Desde las pinturas rupestres en las cuevas donde vivían los habitantes del Paleolítico, hasta Pompeya, donde aparecieron restos de graffiti que habían quedado sepultados desde el siglo I bajo la erupción del Vesubio. Los dibujos, frases y jeroglíficos —pintados, rayados y anónimos en su mayoría— han existido siempre.
Se comenta que el graffiti «tal como lo conocemos» nació en Estados Unidos en los años 60. No seré yo quien lo ponga en duda, pero es importante fijarse en el entrecomillado para tener claro que, en esos años y en ese lugar, no empezó el graffiti en sí. Cien años antes, ya había una tradición, también en Estados Unidos, de escribir con tiza en el exterior de los trenes. Comenzaron los propios trabajadores poniendo su nombre o apodo, pero los pasajeros, al verlo, también se animaron a hacerlo.
Pero unos años antes, en Europa, en 1825, hubo también un aventurero llamado Josef Kyselak, que durante tres años escribió su nombre —con pintura negra al óleo— por castillos, iglesias y puentes de todo el Imperio austrohúngaro. Además, al ser un experimentado alpinista y escalar algunas de las montañas más altas del continente, dejó su firma en lo más elevado de sus cimas.
Kyselak es posiblemente el primer escritor de graffiti que, intencionadamente, escribió durante algunos años su firma con el propósito de que fuera reconocida. Objetivo que consiguió, siendo citado por el emperador Francisco I de Austria a su palacio para reprenderle y exigirle que dejase de hacerlo inmediatamente. Momento que aprovechó Josef para dejar su firma escrita en el propio escritorio donde fue sentado frente al Emperador, quien no vio su rúbrica hasta varios días después, cuando Kyselak ya se encontraba lejos de allí, dando rienda suelta a sus pinceles.
CAPÍTULO 2
PINTADAS PUBLICITARIAS
En abril de 1931 se proclamaba en España la Segunda República. El rey Alfonso XIII huía despavorido en coche rumbo a Cartagena, buscando un barco que lo sacara cobardemente del país. Las rocas que rodeaban las carreteras por las que escapó el Borbón estaban marcadas por aquellas palabras que había comenzado a escribir —a brocha, con alquitrán o albayalde— el joven Castor Ulloa, para publicitar su óptica de forma tan novedosa como clandestina: «ULLOA, ÓPTICO». La mayoría de los transeúntes no sabía de aquellas palabras en mayúsculas, pero fue tal la repercusión que el filósofo Ortega y Gasset lo comentó en varios documentos de la época. Hasta el intelectual Jardiel Poncela lo denominó graffiti por primera vez.
En 1936, Franco daba un golpe de Estado. Cuatro años de guerra civil en España acabaron con la República, instaurando una dictadura de corte fascista que dirigió durante cuatro décadas. Tras la guerra, mientras encarcelaba, torturaba y asesinaba a todo aquel que no comulgara con sus ideas, España entró en una década de miseria conocida como la posguerra. En ella, buena parte de la población murió de hambre y frío. Fue en ese contexto cuando Francisco Moreno, acompañado de su hijo, recorrió carreteras y vías de tren de los alrededores de Madrid publicitando, con brocha y mezcla de pintura y alquitrán, su negocio: «CARAMELOS PACO». Nadie sabía dónde estaba la tienda, pero todo el mundo conocía su existencia.
Cerca de los años 70 fue ZALESKI quien cogió con fuerza el testigo de los anteriores. En este caso, se trataba de una tienda de ropa que daba dinero a sus empleados por escribir su marca —con brocha negra— en lugares a la vista de los conductores en las carreteras del país.
CYNAR, CAFENINA y los arriba mencionados consiguieron hacer —desde el vacío legal y la frescura del graffiti— competencia a los toros de Osborne y a los mosaicos de Philips y Nitrato de Chile, que, legalmente, ocupaban las carreteras.
CAPÍTULO 3
PINTADAS POLÍTICAS
En España, el asesinato de Carrero Blanco en 1973 iniciaba el debilitamiento del régimen franquista y un período de incertidumbre en el cual las paredes, mudas durante cuatro décadas, comenzaron a salpicarse de pintadas políticas de los movimientos de oposición a Franco, apropiándose de una libertad de expresión negada.
En septiembre de 1975, antes de morir, el dictador ordenaba sus últimos fusilamientos. Fueron el detonante para que las pintadas políticas —desde la espontaneidad y la rabia— se adueñaran de las paredes como medio de comunicación alternativo, plantándole cara al control de los medios de la dictadura.
Un año después, en noviembre de 1976, las Cortes del franquismo aprobaban la «Ley para la Reforma Política», para pasar de la dictadura a una monarquía parlamentaria. Tras aprobarse, se sometió a referéndum para que los ciudadanos votaran sí o no al proyecto.
Los que querían la transición a la democracia con el rey Borbón impuesto por Franco pedían el «SÍ», utilizando y dominando todos los medios propagandísticos gubernamentales.
En el lado contrario, los fachas más recalcitrantes pedían el «NO» para que nada cambiara. Los comunistas y socialistas —sin opción a votar una república— no votaban «SÍ» a la monarquía, ni «NO» para que continuase la dictadura, y se situaron en abstención, pidiendo «NO VOTAR». Ninguno tenía permisos ni dinero para campañas ni el apoyo de los medios, por lo que salieron, spray y rotulador en mano, a la calle. No solo a pintar eslóganes, también a tachar carteles gubernamentales y transformar pintadas de otros sumándolas a las suyas. Por ejemplo, si unos ponían «No votes», los otros lo transformaban en «No votes SÍ».
Las pintadas políticas —de consignas, eslóganes, protestas y celebraciones— continuaron hasta las elecciones de 1978, disminuyendo en 1982, cuando carteles, octavillas, pegatinas y murales de asociaciones minimizaban riesgos, pero perdían la inmediatez y frescura del graffiti.
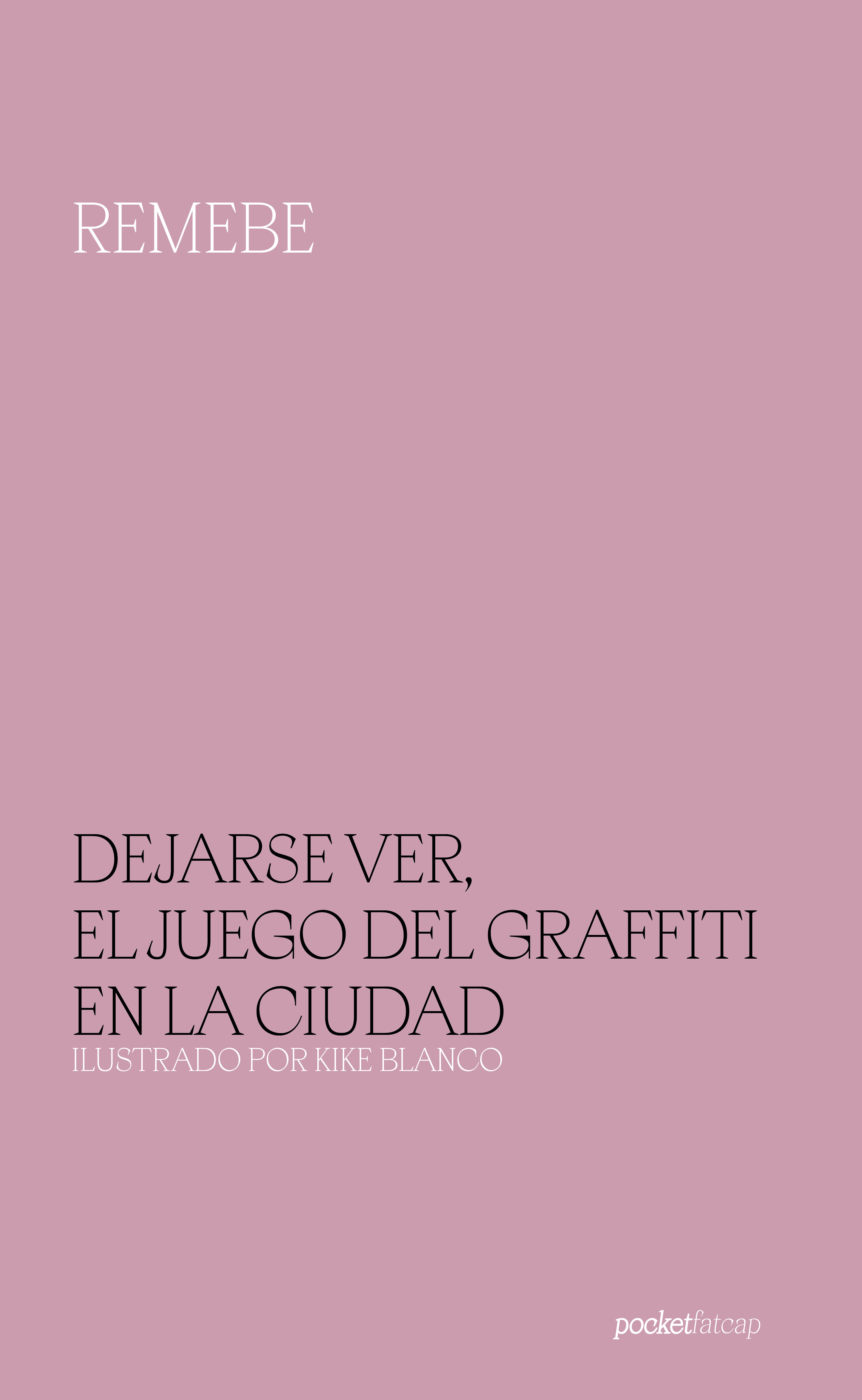 |
¿Te ha gustado el libro? |
